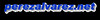Las bodas de Fígaro
Mozart tenía 29 años cuando empezó a componerla. Era, a pesar de su juventud, un músico de gran experiencia ya que, como sabéis, empezó a componer a muy temprana edad. Este conocimiento de la música le podía proporcionar el oficio suficiente para generar obras de grandes proporciones, de una gran solidez compositiva,... pero, ¿de dónde saca la experiencia vital necesaria para comprender y componer unos personajes tan cercanos, tan ricos en matices, tan de veras? Susana, la Condesa, Cherubino, Fígaro, el Conde... no son meros tipos, sino que viven, sienten, palpitan y nos contagian con toda su vitalidad.
El amor está presente en toda la obra, y la acción dramática proporciona a Mozart la ocasión de analizar cómo se desarrolla este sentimiento, desde el anhelo adolescente de Cherubino:
... el amor pleno, sincero, correspondido y triunfante de Susanna:
Giunse alfin il momento
che godrò senz'affanno
in braccio all'idol mio. Timide cure,
uscite dal mio petto,
a turbar non venite il mio diletto!
Oh, come par che all'amoroso foco
l'amenità del loco,
la terra e il ciel risponda,
come la notte i furti miei seconda!
Deh, vieni, non tardar, oh gioia bella,
vieni ove amore per goder t'appella,
finché non splende in ciel notturna face,
finché l'aria è ancor bruna e il mondo tace.
Qui mormora il ruscel, qui scherza l'aura,
che col dolce sussurro il cor ristaura,
qui ridono i fioretti e l'erba è fresca,
ai piaceri d'amor qui tutto adesca.
Vieni, ben mio, tra queste piante ascose,
ti vo' la fronte incoronar di rose.
Llegó al fin el momento
en que gozaré sin inquietud
en brazos de mi ídolo. ¡Tímidos desvelos!,
¡salid de mi pecho!,
no vengáis a turbar mi deleite.
¡Oh, cómo parece que al amoroso ardor,
la amenidad del lugar
la tierra y el cielo respondan!
¡Cómo secunda la noche mis secretos!
¡Ah, ven, no tardes, oh bien mío!
¡Ven a donde el amor para gozar te llama!,
mientras luzca en el cielo la antorcha,
y el aire esté sombrío, y el mundo calle.
Aquí murmura el arroyo, aquí bromea el aura
que con dulce susurro el corazón conforta.
Aquí ríen las flores y la hierba es fresca,
aquí todo invita a los placeres del amor.
Ven, bien mío, entre estas plantas ocultas,
te quiero coronar la frente de rosas.
... la nostalgia por el amor perdido de la Condesa:
Porgi, amor, qualche ristoro
al mio duolo, a' miei sospir.
O mi rendi il mio tesoro,
o mi lascia almen morir.
Concede, amor, algún descanso
a mi dolor, a mis suspiros.
Devuélveme a mi tesoro
o déjame al menos morir.
... el amor exultante de Fígaro... y los celos, que le llevan a desafiar a su propio señor:
... hasta el amor egoísta que tan sólo busca satisfacer su propio deseo, que al tiempo es una demostración más de poder, en la figura del Conde:
Hai già vinta la causa! Cosa sento!
In qual laccio io cadea?
Perfidi! Io voglio...
Di tal modo punirvi... A piacer mio
la sentenza sarà... Ma s'ei pagasse
la vecchia pretendente?
Pagarla! In qual maniera!
E poi v'è Antonio,
Che a un incognito Figaro ricusa
di dare una nipote in matrimonio.
Coltivando l'orgoglio
di questo mentecatto...
Tutto giova a un raggiro...
il colpo è fatto.
Vedrò mentre io sospiro,
Felice un servo mio!
E un ben ch'invan desio,
ei posseder dovrà?
Vedrò per man d'amore
Unita a un vile oggetto
Chi in me destò un affetto
Che per me poi non ha?
Ah no, lasciarti in pace,
Non vo' questo contento,
tu non nascesti, audace,
per dare a me tormento,
e forse ancor per ridere
di mia infelicità.
Già la speranza sola
Delle vendette mie
Quest'anima consola,
e giubilar mi fa.
"¡Ya has ganado la causa!" ¡Qué oigo!
¿en qué trampa caía?
¡Pérfidos! Yo quiero...
de tal modo castigaros... a mi gusto
la sentencia será... ¿Pero si él pagase
a la vieja pretendiente?
¡Pagarla! ¿de qué manera?
Y después está Antonio
que a ese expósito de Fígaro le niega
a su sobrina en matrimonio.
Cultivando el orgullo
de este mentecato,
todo ayuda a la artimaña...
El golpe está hecho.
¿Veré, mientras yo suspiro,
feliz a un siervo mío?
Y un bien que en vano deseo,
¿él deberá poseer?
¿Veré por mano del amor
unida a un vil sujeto
a quién en mí suscito un afecto
y que por mí no lo siente?
¡Ah no!, dejarte en paz,
¡no deseo esta felicidad!
tú no naciste, audaz,
para darme tormento,
y también quizá para reírte,
para reírte de mi desdicha.
Ya la sola esperanza
de mi venganza
consuela a mi alma
y la llena de júbilo...
En la revista Scherzo, Arturo Reverter resume todo esto así:
Mozart acertó a recrear una acción en la que el amor es siempre protagonista sobre un fondo de conflicto social. Construyó una música capza de servir acciones paralelas, un complejo entramado regulado con una precisión, un ritmo, un pulso y una cadencia desconocidos hasta entonces; con un tempo musical continuo e implacable; con una fluidez asombrosa. Ante el oyente espectador se suceden vertiginosamente los hechos, discurren los personajes, se exponen los conflictos entre ellos. La música pinta admirablemente los estados de ánimo y hace lógicas las mutaciones, matiza hasta lo indecible las relaciones. Recitativo secco, accompagnato, arioso, arira, dúos, tercetos, cuartetos, sextetos, conjuntos más o menos amplios. Todo aparece en esta obra admirablemente soldado en un fluir continuo, imparable, inexorable. La voz y la orquesta, aunque independientes y con una vida propia, se unen y forman un solo cuerpo. Mozart, evitando ese aburrimiento que tanto preocupaba al mismo Beaumarchais, hace a la una y a la otra recitar la polifonía de los gestos y de las pasiones. Cada frase, cada ritmo, cada timbre y armonía tienen así, como señala Lanza Tomasi, una caracterización dramática. La escena, como tal, no sería ya necesaria: la música -el gesto musical- lo dice todo, contiene en sí misma el drama.
Y otro apunte de cine... una de las secuencias más conmovedoras de una película, para mí, inolvidable, está construida sobre una de las partes de esta ópera... el dúo de Susana y la Condesa, Canzonetta sul'aria. Se trata de The Shawshank Redemption (Cadena Perpetua), de Frank Darabont. Aunque es muy conocida, por si alguien todavía no la ha visto... el argumento trata de una cárcel en la que innumerables presos cumplen su condena. Uno de ellos, Andy (interpretado por Tim Robbins), se ha ganado la confianza del alcaide y de los carceleros. En un momento de descuido, encierra a uno de ellos y escucha este fragmento de Las bodas de Fígaro en el tocadiscos del alcaide... y decide compartir toda esa belleza con el resto de los reclusos, así que no duda en activar la megafonía. La voz en off de otro de los protagonistas (el que está interpretado por Morgan Freeman) dice:
No tengo la más remota idea de qué coño cantaban esas dos italianas... y lo cierto es que no quiero saberlo. Las cosas buenas no hace falta entenderlas. Supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras y que, precisamente por eso te hacía palpitar el corazón. Os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie, viviendo en un lugar tan gris, pudiera soñar. Fue como si un hermoso pájaro hubiese entrado en nuestra monótona jaula y hubiese disuelto aquellos muros y, por unos breves instantes, cada hombre de Shawshank se sintió libre.
El martes de esta semana tendremos la ocasión de asistir en Albacete a la representación de esta obra maravillosa. Será para algunos su primera ópera en directo... espero que la disfrutéis tanto como yo.
Los textos y las traducciones son de Kareol.